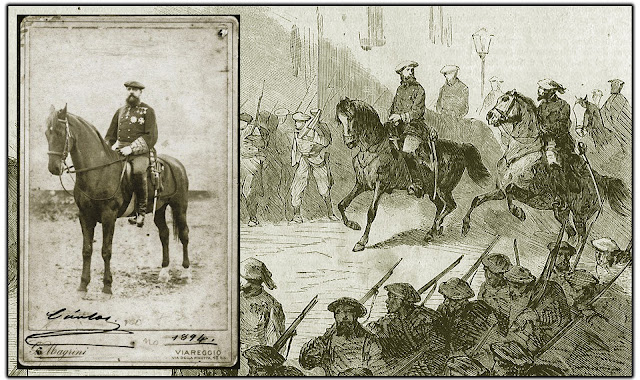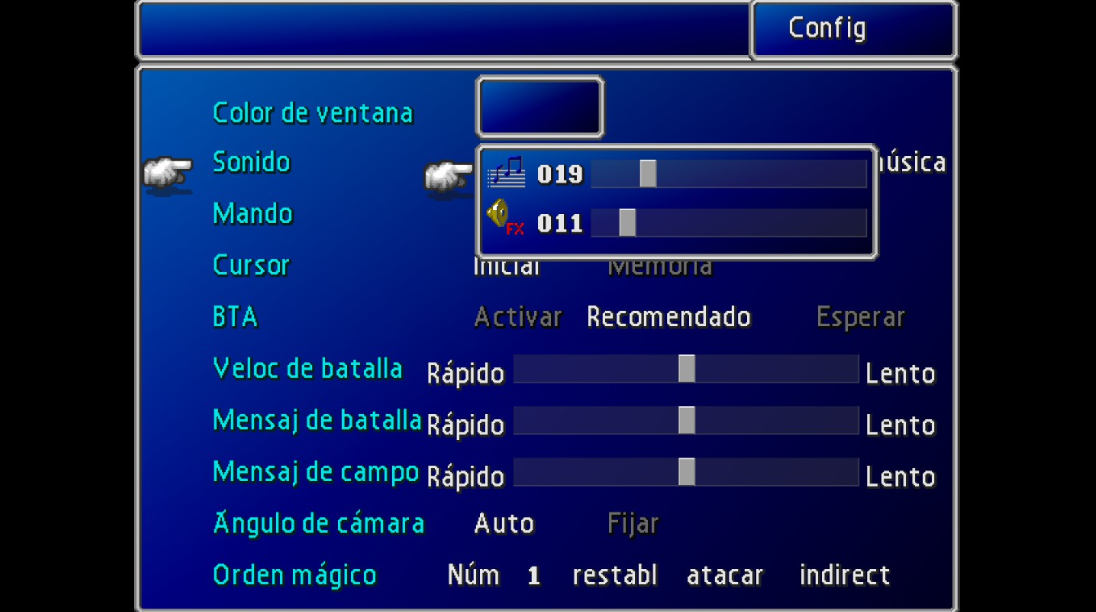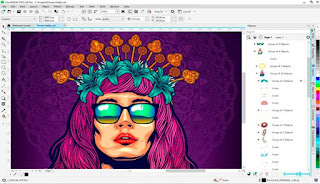Recuerdo una canción que mi madre cantaba cuando yo era niño y cuya letra decía así:
Todas las brujerías
del brujito de Bulubú
se acabaron con la vacu-
con la vacuna-luna-luna-lu
Ni a mi madre, ni a ninguna de las madres de la España pobre en la que crecí, se les habría pasado por la cabeza, ni por un instante, saltarse cualquiera de las vacunas que en aquella década de los sesenta ya nos protegían a los niños de entonces de enfermedades como la difteria, la tosferina o la poliomielitis, que habían causado estragos tan solo unos pocos años atrás. Mi abuela, que perdió dos bebés de corta edad por enfermedades de las que hoy no nos acordamos, le habría retorcido el pescuezo, con la misma destreza con que se lo retorcía a la gallina para el estofado del domingo, a cualquiera que, voluntariamente, se negara a vacunar a sus hijos.
No es que mi madre —y más aún mi abuela— no creyeran en lo que hoy llamamos médicos naturistas y entonces se llamaban curanderos. ¡Cómo no iban a creer! Mis abuelos eran pastores en Nerpio, hoy un próspero centro de turismo rural y hace medio siglo una aldea remota donde vivían más lobos que personas. En aquellos pueblos abandonados, el médico era un lujo al que, a menudo, no tenían acceso ni los señoritos. A falta de médicos y de hospitales, había curanderos, que podían entablillar una pierna rota, o sacar una muela, o preparar una purga de Benito. Curanderos que a veces conseguían aliviar ciertos males y ayudar con sus ungüentos a sanar algunas heridas. Pero toda su sabiduría ancestral, todo su extenso conocimiento de hierbas y raíces, todas sus pociones y encantamientos, no servían —nunca sirvieron— para salvar un caso de apendicitis o prevenir un simple sarampión, no digamos ya para curar una leucemia.
Y sin embargo, hoy el brujito de Bulubú parece haber resucitado de sus cenizas, en forma de la absurda, irresponsable e irracional moda de oponerse a las vacunas. Una moda que ya ha costado la vida a algunos inocentes y que refleja el triste hecho de que una de las víctimas colaterales del exceso de bienestar es la cordura.
¿Por qué unos padres del siglo XXI se niegan a vacunar a sus hijos? La razón es muy simple: por superstición, la eterna superstición de la tribu, siempre durmiente y siempre presta a resurgir, como una infección mal curada, al primer despiste. La superstición cuyo origen es el pensamiento mágico, la noción de que es posible transformar la realidad si se conoce el conjuro apropiado. El pensamiento mágico es un atajo al que a todos nos gustaría recurrir. No hace falta deslomarse a trabajar para escalar puestos en la empresa, o pasarse las noches en vela soñando con la chica que nos gusta, o consumirnos de envidia mientras a nuestro enemigo le va bonito, si el brujo de turno nos puede facilitar el bálsamo de Fierabrás, el elixir del amor, el fetiche al que ensartar con agujas. ¿Para qué vacunarse si el chamán dispone de la hierba medicinal que todo lo cura y de paso nos previene en contra de «envenenar» a nuestro pequeño inoculándole un virus?
Curiosamente, esa misma superstición que florece en épocas de bonanza no prospera fácilmente en tiempos de miseria. Demasiadas veces, los pobres han comprobado que no hay tutía que sane la enfermedad, demasiadas veces se han apercibido de que los remedios del chamán no sirven para gran cosa. El brujito de Bulubú no tiene en su pobre choza antibióticos, ni antihistamínicos, ni epidural, ni aparatos de imagen médica para examinar los órganos internos del paciente, ni drogas para regular un corazón con arritmia, ni insulina para regular el exceso de azúcar en su sangre, ni marcapasos, ni caderas de titanio, ni aceleradores de partículas para freír un tumor maligno. El curandero del pueblo de mis abuelos no era un mago y lo sabía. El médico moderno tampoco lo es y también lo sabe, pero su ciencia, muy a menudo, consigue milagros.
Y entonces, la tribu, siempre supersticiosa, reclama que el milagro ocurra siempre, que el médico se transforme en Dios y su ciencia en infalible. Y cuando eso no ocurre siempre hay quien está dispuesto a renegar, a descreer, a invocar los viejos sortilegios y reclamar que la medicina moderna ha olvidado «los conocimientos de nuestros ancestros». Cuando esas voces se elevan en un clima de prosperidad (la gente de hoy ha olvidado lo que significa que se mueran un bebé de cada tres, ni entienden que hace dos generaciones pocos llegaban a la saludable vejez que hoy consideramos nuestro derecho), siempre hay charlatanes dispuestos a ganar dinero vendiendo humo.
He visto ese fenómeno en otros contextos. A menudo, cuando doy una charla sobre energía, hay quien objeta que los combustibles fósiles no son necesarios (no digamos ya la energía nuclear, tabú de los tabúes solo superada en el rechazo de los justos por los transgénicos) porque ya existe «la pila de hidrógeno» (de nada me vale explicar que la pila de hidrógeno es una forma de acumular energía, no de generarla) o cualquier otro dispositivo fabuloso de cuya existencia mi interlocutor (y la mitad de la audiencia) no duda por un instante. La razón, me explican, de que no dispongamos de energía infinita y gratis son los intereses comerciales de la poderosa industria nuclear, los bancos, las oligarquías financieras y las logias judeomasónicas.
Lo cierto es que nuestra sociedad dispone de una fuente de energía casi inagotable (al menos en las escalas que nos preocupan) y casi gratis (un litro de gasolina cuesta menos que un litro de agua mineral). Todos nos beneficiamos de esta circunstancia y ni se nos pasaría por la cabeza renunciar a cualquier de las comodidades que nos proporciona. Por otra parte, todos queremos un mundo mejor, más bonito y más verde (la falsa nostalgia del buen salvaje) siempre que ese «paraíso» se nos ofrezca gratis. ¿La solución? Invocar el pensamiento mágico de nuevo. Nadie quiere que suba la factura de la electricidad (algo inevitable si se intenta cambiar el mix eléctrico a favor de energías renovables), o que se racionalice el transporte (nadie quiere renunciar a su coche) así que es más fácil creer que la solución al problema de la energía ya existe (la pila de hidrógeno o cualquier otro prodigio imaginario) y que los poderes fácticos ocultan su existencia para oprimir al pueblo. La superstición, a fin de dotarnos de los atajos que nos permitan esquivar el pensamiento crítico, lo mismo nos engatusa con el perpetuum mobile que con el jugo de la mandrágora.
Cuando a un muchacho de veinte años con leucemia le cuenta un «médico naturista» (posiblemente ni lo uno, ni lo otro) que los tratamientos que le proponen en el hospital son inútiles y le convence de que su medicina natural puede sanarle, estamos ante un caso de estafa. Una estafa criminal, para ser exactos, que se aprovecha de la desesperación del chico y de su confusión. La clave es muy sencilla: el médico no puede prometer milagros. La leucemia es una enfermedad muy seria. Los tratamientos de los que disponemos pueden mejorar la prognosis y en muchos casos curarla, o al menos prolongar significativamente la vida del paciente. Pero si a un chaval en la flor de la vida le proponemos un duro tratamiento de quimio sin otras garantías que la posibilidad de aguantar un rato más (¿qué son seis meses, un año, incluso un lustro para él?), si no podemos hacer otra cosa que ofrecer estadísticas cuando nos pregunta por una posible cura y esas estadísticas no son muy alentadoras… ¿es sorprendente que un desaprensivo le convenza de probar un tratamiento milagroso?
Mario Rodríguez era estudiante de Físicas. No lo tuve como alumno, pero me lo crucé a menudo por el campus, un chico fuerte, con una mata de pelo rebelde y cara de buena persona. Que un muchacho de su edad tenga que enfrentarse a una enfermedad tan terrible como la leucemia ya es bastante trágico. Pero es mucho peor que la intervención de un charlatán amplifique esa tragedia.
Nadie mejor que su padre, Julián Rodríguez para resumir la historia:
Mario dejó de estar con nosotros en este mundo como consecuencia de dos cosas. Una fue la leucemia. Otra, que una persona que se le presentó como profesional de la medicina le dijo que le iba a curar con «medicina naturista y ortomolecular». El hospital Arnau de Vilanova le hizo a Mario una coherente propuesta de «sesiones de quimioterapia y trasplante de médula ósea», pero Mario, desorientado (un chico con veintiún años a quien le dicen que tiene cáncer) hizo caso a quien creía un entendido en medicina naturista.
Este señor metió miedo a Mario con la quimioterapia, diciéndole que no aguantaría más sesiones, y tras dejarse el tratamiento del hospital y seguir con el «tratamiento» de aquel, en unas semanas le volvió a rebrotar la leucemia. Mario tuvo que ingresar otra vez en el Arnau de Vilanova.
Por favor, poneos en el lugar de un chico que desestima un tratamiento científico porque un «médico naturista» le va a tratar la leucemia (él creía que lo era y así se lo decía a los amigos) y tiene que volver a las quimios, pinchazos en la arteria, transfusiones de sangre, miedo, desconcierto, etc., sin ya nada que hacer, porque al no seguir el tratamiento en el momento adecuado la leucemia rebrotada se complica enormemente… «Papá, me he equivocado», me dijo. «No, hijo», le contesté. «No te has equivocado. Te han mareado la cabeza», por no decirle en un momento tan triste para él: «te han engañado».
El caso de Mario no es independiente de los casos de fallecimientos de niños no vacunados. El denominador común es el resurgir de la superstición en una sociedad que debería haberla superado. El denominador común es el atajo que supone el pensamiento mágico, la promesa del milagro si se siguen las instrucciones del chamán.
La medicina moderna ni promete, ni hace milagros. Acierta muchas veces, pero no siempre y, precisamente, reconocer sus limitaciones nos ayuda a mejorarla. Lo mismo puede decirse del resto de la ciencia y la técnica. Podemos mejorar nuestros sistemas de transporte, nuestros procesos industriales, la eficiencia de nuestros motores, podemos construir ciudades más limpias, coches más silenciosos, materiales más resistentes y menos contaminantes. Podemos alimentar a siete mil millones de personas y conectar el mundo en una red de internet libre que se inventó en un laboratorio de física de partículas llamado CERN. Pero no existe el motor de movimiento continuo, no sabemos (todavía) cómo montar un sistema energético basado exclusivamente en las energías renovables (y el día que aprendamos tendremos que lidiar con los problemas asociados a estas, que no son pocos), necesitamos pesticidas y agricultura industrial para producir suficiente alimento para los miles de millones de personas que habitan el planeta, no sabemos cómo resolver el problema del cambio climático ni sabemos llegar a Marte. Los hombres son imperfectos y su ciencia también. En cambio la pseudociencia de falsos profetas y embaucadores profesionales siempre se presenta como perfecta. Porque es mentira.
Julián ha lanzado una propuesta en Change.org para tratar de mitigar, en el ámbito que le ha tocado vivir, el efecto de las pseudociencias en el terreno de la medicina. Vale la pena leerla. Vale la pena pararse un segundo frente a los carteles de UNICEF o Médicos sSin Fronteras, en los que se pide ayuda para vacunar niños del tercer mundo y reflexionar sobre lo afortunados que somos. Vale la pena leer los informes del IPCC sobre el cambio climático para entender que no existen soluciones fáciles ni atajos que solucionen el problema por arte de magia.
Vale la pena recordar que la ciencia, sin la cual no se concibe nuestro bienestar, es un fenómeno reciente, tan reciente como el concepto de ciudadano donde antes había siervos de la gleba. Y nada está garantizado. La ciencia, en todo el mundo, está bajo ataque y no sería sorprendente que nuestras consentidas sociedades acabaran por matar a la gallina de los huevos de oro. Ojalá estos temores que aquí expreso sean infundados. Ojalá la superstición no nos aniquile.
Hoy he despedido a mis hijos, que se iban una semana al pueblo, con los abuelos. Es la primera vez que los subimos en un autobús y se van por su cuenta. Ya van siendo mayorcitos, Irene tiene catorce años, Héctor tiene once, es lo que toca. Pero cuando los he despedido se me partía el corazón, pensando en Julián despidiendo a Mario, camino de ese otro viaje.
Artículos relacionados
La entrada Réquiem por Mario aparece primero en Jot Down Cultural Magazine.